El Senado de España, su Historia y descripción del edificio
En el siglo XIX, en Europa, el Senado se
convirtió en una de las dos cámaras legislativas, y en España, ya aparece en el
Estatuto de Bayona
de 1808, aunque
el primer liberalismo español no contempló la existencia de una doble cámara,
como lo vemos reflejado en la Constitución de
1812. El Estatuto
Real de 1834 establecía una cámara alta denominada Estamento de
Próceres. Sería con las Constituciones de 1837 y 1845 cuando, el liberalismo
moderado impuso esta condición bicameral al liberalismo progresista, consolidando
el Senado dentro del constitucionalismo español.
El Senado de 1837 se componía
de un número fijo de senadores que eran nombrados por el rey, a propuesta de
los electores que en cada provincia nombraban a los diputados. Era una cámara
indisoluble, y tenía las mismas facultades que el Congreso, es decir, que todo
proyecto de ley debía ser aprobado por ambas cámaras para poder ser presentado
para sanción regia; de esta forma, el Senado tenía capacidad de veto sobre la
cámara baja que, aunque elegida por sufragio censitario, era más
representativa. Solamente, el Senado tenía una función secundaría en lo referido
a la materia financiera. Los moderados reformaron el Senado en la Constitución
de 1845, terminando con cualquier principio electivo: sus miembros serían
nombrados por el rey. El número de los senadores era ilimitado y tenían
carácter vitalicio. Mantenía las competencias de la Constitución de 1837,
ampliándolas en materia fiscal o financiera. Con un Senado tan poderoso, al
servicio de la Corona, ésta no se desgastaba, al no tener que emplear su
derecho de veto, con lo que evitaba los posibles enfrentamientos con el
Congreso de los Diputados. Los gobiernos de la Corona conseguían su mayoría
parlamentaria necesaria para sacar las leyes, además de la manipulación
electoral típica del siglo XIX español.
El modelo senatorial del
liberalismo moderado fue contestado en el Sexenio Democrático, aunque se
mantuvo el bicameralismo en la Constitución de
1869, se
desterró la designación regia, convirtiéndolo en electivo. El Proyecto
Constitucional de 1873 de la Primera República establecía un Senado como
cámara de segunda lectura, y donde estaban representados los distintos Estados
de la Federación. Las alternativas democráticas del Sexenio se truncaron con la
Restauración borbónica, que retomó al modelo anterior, de tinte
conservador. El Senado diseñado en la Constitución de
1876
establecía senadores por derecho propio, senadores vitalicios nombrados por la
Corona y, senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores
contribuyentes. De esta manera, todos pertenecerían a la oligarquía que sostuvo
el sistema político de la Restauración. El Senado se equiparaba en facultades
al Congreso de los Diputados.
La Segunda República eliminó el bicameralismo,
que fue recuperado en la Constitución de
1978, aunque
el nuevo Senado no se parece al del modelo liberal español del XIX. Sus
miembros son elegidos democráticamente, aunque con un sistema distinto al de la
elección de diputados. Se
compone de un número variable de senadores, elegidos por un sistema mixto: Los senadores
de elección directa son elegidos por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto en cada una de las 59 circunscripciones electorales. Le
corresponden cuatro senadores a cada provincia peninsular; tres a cada una de
las islas mayores: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno a cada una de las
islas o agrupaciones de islas siguientes: Ibiza-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma; y dos senadores a
cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada votante puede dar
hasta tres votos en las circunscripciones provinciales; dos en las islas
mayores, Ceuta y Melilla; y uno en las restantes islas. Aunque en las papeletas
los candidatos aparecen agrupados por partidos políticos, las candidaturas son
individuales, de modo que el votante puede votar a candidatos de partidos
diferentes. Los senadores designados por las comunidades autónomas son
elegidos por la asamblea legislativa de cada una a razón de un senador inicial
y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La
elección de los senadores de este último grupo prima a los partidos y
coaliciones más votadas.
El mandato de los
senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución
de la cámara, que puede tener lugar conjunta o separadamente de la disolución
del Congreso de los Diputados; el derecho de disolución corresponde al rey de
España, que lo ejerce a petición del presidente del Gobierno. También se
disuelve la cámara de forma automática en caso de legislatura fallida.
La cámara se rige por el reglamento
establecido y refundido por su Mesa en 1994, que configura una serie de órganos
de gobierno para ejercer las competencias correspondientes. Estos órganos son:
·
El
presidente, que ostenta la representación de la cámara, siendo elegido por el
pleno para toda la legislatura. Preside todos los demás órganos colegiados del
Senado.
·
La
Mesa del Senado, integrada por el presidente, dos vicepresidentes y cuatro
secretarios elegidos por el pleno, en función del número de parlamentarios de
los diversos grupos, siendo el órgano de gobierno interno.
·
La Junta
de Portavoces, integrada por el presidente y el portavoz de cada uno de los
grupos parlamentarios, más un miembro del gobierno y otro de la Mesa del
Senado, y el personal técnico necesario. Su función es fijar el orden del día.
·
Las comisiones,
compuestas por un número proporcional de senadores en función del número
de parlamentarios de cada grupo, y pueden ser de dos tipos: permanentes y no
permanentes; en el caso de las comisiones permanentes, el pleno del
Senado puede conferirles competencia legislativa plena sobre un asunto, con lo
que podrán aprobar o rechazar definitivamente; en el caso de las comisiones
no permanentes son aquellas creadas con un propósito específico y cuya
temática y duración están fijadas de antemano por el pleno del Senado.
·
La
Diputación Permanente, presidida por el presidente del Senado, está integrada
por un mínimo de 21 miembros. Le corresponde solicitar la celebración de sesión
extraordinaria del Pleno y velar por los poderes de la Cámara cuando esta no
esté reunida o se encuentre en el período de disolución hasta la constitución
de la nueva Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija el número total
de miembros de la Diputación Permanente y su distribución entre los Grupos
Parlamentarios, en proporción al número de sus integrantes. Los miembros de la
Diputación Permanente conservan la condición de senadores, aun después de
expirado su mandato o disuelto el Senado. Reunida la nueva Cámara, la
Diputación Permanente debe dar cuenta a la misma de los asuntos tratados y de
las decisiones adoptadas durante el período de disolución.
· Los grupos parlamentarios, compuestos por un mínimo de diez senadores y destinados a coordinar la actividad parlamentaria de sus miembros. Cada partido o coalición solo puede crear un único grupo, representado por un portavoz.
Los grupos territoriales se constituyen dentro de los grupos parlamentarios que representen a más de una comunidad autónoma, y agrupan a un mínimo de tres senadores elegidos por las provincias de una misma autonomía, así como a los elegidos por la asamblea de dicha comunidad autónoma.
El Senado tiene unas funciones determinadas:
·
Ejerce
junto con el Congreso de los Diputados la representación del pueblo español, la
potestad legislativa, la función presupuestaria y el control de la acción del
gobierno.
·
Ejerce
con carácter subordinado la potestad legislativa, pudiendo tomar en
consideración proposiciones de ley y remitirlas al Congreso de los Diputados o
enmendar o vetar los proyectos y proposiciones procedentes de este, que siempre
puede rechazar las enmiendas.
·
Ejerce
con exclusividad las funciones de propuesta al rey del nombramiento de cuatro
magistrados del Tribunal Constitucional y de propuesta al rey del nombramiento
de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como la potestad de
autorizar al gobierno a intervenir en las comunidades autónomas.
El Senado controla la acción del gobierno
mediante interpelaciones y preguntas, que cualquiera de sus miembros puede
plantear al gobierno y que pueden dar origen a una moción en la que la cámara
manifieste su posición. En cualquier caso, su función de control político está
subordinada al Congreso de los Diputados, único ante el que el gobierno
responde de su gestión. Al no poder elegir el Senado a la cabeza del Ejecutivo,
las mociones de confianza o censura solamente pueden desarrollarse en la Cámara
Baja de las Cortes Generales.
El Senado tiene la iniciativa
legislativa, junto con el Congreso de los Diputados y con el gobierno.
La Constitución
reconoce al Senado un papel preeminente en la consideración de la necesidad de
que el Estado armonice disposiciones generales de las comunidades autónomas y
en la autorización de los convenios de cooperación entre comunidades autónomas,
pero en caso de desacuerdo, el Congreso de los Diputados tiene la última
palabra, pudiendo imponer su criterio por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros. Únicamente en un caso el Senado tiene una potestad plena y exclusiva,
sin posibilidad de intervención alguna del Congreso de los Diputados, que es la
contemplada en el artículo 155 de la Constitución. La autorización del Senado
tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del mismo y puede incluir
condiciones y limitaciones, y además faculta automáticamente al Gobierno para
impartir instrucciones obligatorias a todas las autoridades de todas las comunidades
autónomas. En la práctica es una suspensión de la autonomía por causas
excepcionales.
El Senado acoge
también diversos actos, desde actos conmemorativos, hasta celebraciones
diversas, actos promocionales, jornadas jurídicas sobre el deporte o
presentaciones de libros.
HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
DEL EDIFICO
El Palacio del Senado fue en su
origen el colegio-convento de doña María de Aragón, que fue diseñado por don
Francisco de Mora a finales del siglo XVI. El establecimiento perteneció a la
orden de agustinos calzados hasta que en 1809 fueron expulsados como
consecuencia de la desamortización realizada por el rey don José I Bonaparte.
En el año 1813 las Cortes,
que hasta entonces habían estado reunidas en Cádiz, se trasladaron a Madrid, escogiendo
la antigua iglesia del convento como Salón de Sesiones. El nuevo Salón fue
inaugurado el 2 de mayo de 1814 tras la reforma realizada por don Antonio Prat.
Dos días después, el rey don Fernando VII, tuvo a bien derogar la
Constitución de 1812 y el edificio, al carecer de la utilidad para la que se
había realizado la reforma, fue devuelto a los agustinos.
Durante el Trienio Liberal el Palacio volvió a
acoger a las Cortes, encargándose al arquitecto mayor del rey, don Isidro
González Velázquez, el encargo de acondicionarlo para el nuevo uso
parlamentario. Tras morir Fernando VII se instauró el bicameralismo en España
al promulgarse el Estatuto Real de 1834 con el que se creaba una Alta
Cámara, el Estamento de Próceres, que se reunió en el Palacio a partir
de 1835, dicho Estamento sería sustituido por el Senado, al crearse éste
con la Constitución de 1837. De nuevo se hicieron varios
acondicionamientos del Palacio, para los usos del Senado a lo largo de la
historia, en el que participaron arquitectos como Aníbal Álvarez Bouquel,
Agustín Ortiz de Villajos o Emilio Rodríguez Ayuso. El primero de estos, Aníbal
Álvarez fue el primero en reformar la fachada principal del Palacio en los años
40 del siglo XIX, tras la realizada por Calixto de la Muela para el Estamento
de Próceres. De ella destacaremos la monumental entrada formada por tres
puertas y cuatro grandes columnas con capiteles corintios, que daba acceso al
vestíbulo de entrada al Salón de Sesiones. Éste acceso sería el
utilizado para entrar al Senado, a partir de 1850, por los reyes, desde Isabel II y hasta Alfonso XIII, y continúa utilizándose, en
la actualidad, para dar la bienvenida a los ciudadanos durante la celebración
anual de las Jornadas de Puertas Abiertas. A finales del siglo XIX
Agustín Ortiz de Villajos hizo una nueva reforma de la fachada, pero en esta
ocasión el grueso de la obra se centraría en el resto del cuerpo de esta. Abrió
una nueva entrada principal al comienzo de la crujía central del edificio,
realzada por una portada con tres vanos y un conjunto de pilastras bajo un gran
frontón.
Entre 1939 y 1977 el Palacio
fue la sede del Consejo Nacional, ejecutándose en ese periodo, las
últimas grandes obras de relevancia en el edificio por parte del arquitecto
Manuel Ambrós Escanellas, entre las cuales, está la realizada en la fachada
para que adquiriera la apariencia actual.
Los interesados
podéis
adquirirlos
en los
siguientes enlaces:
Tapa blanda (8,32€)
Versión Kindle (3,00€)
Ramón
Martín







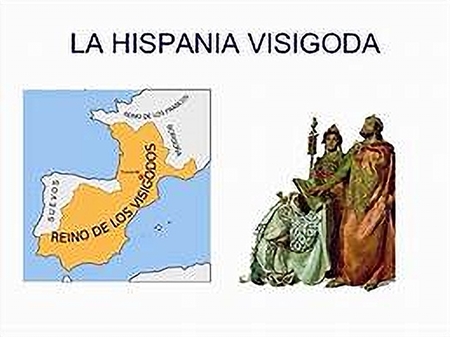




Comentarios
Publicar un comentario